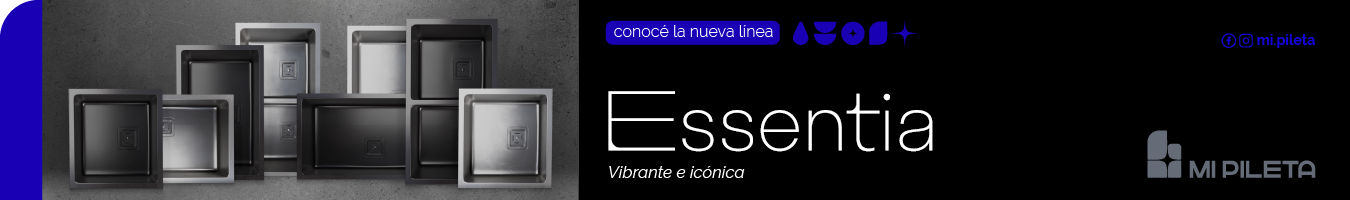Un lugar sin nombre de Florencia Sadir
Un lugar sin nombre, la exposición individual de Florencia Sadir en el Centro Cultural Recoleta, se presenta como el distanciamiento de una palabra. El título elegido para la muestra es, en sí mismo, el sitio de un silencio. Ese topónimo que no está, que se interdice o se prefiere vacante, […]
Compartir
Un lugar sin nombre, la exposición individual de Florencia Sadir en el Centro Cultural Recoleta, se presenta como el distanciamiento de una palabra. El título elegido para la muestra es, en sí mismo, el sitio de un silencio. Ese topónimo que no está, que se interdice o se prefiere vacante, acaso represente la voz del poder. El nombre que no quiere el título de la exposición es aquel que confía en la transparencia del lenguaje para confinar la realidad a unas pocas coordenadas.
Es coherente, entonces, que una de las figuras que gobierna la instalación sea la opacidad. Espacio opaco: cortado por una quincha que dispone al espectador para escudriñar por debajo o por arriba de ese artefacto visual; objetos opacos: estructuras cubiertas por mimbre que se muestran como imposibilidad de ver aquello que esconden. A la opacidad, la obra opone la intemperie, una mirada transparente que se identifica con el estar afuera de los objetos. Entre dos estructuras triangulares, también de mimbre, una naranja queda suspendida por encima del suelo y expuesta al paso del tiempo. Si la temporalidad de la obra es la de una edad dorada previa a la aparición de los nombres, con arquitecturas que recuerdan el tiempo detenido de la pintura metafísica, la inflexión temporal que instala esa fruta es la del tempus fugit: el paso del tiempo como pérdida irreparable.
Transversal a la instalación, la otra figura que recorre la muestra es la de un espacio suspendido, abierto entre los cuerpos: el espacio como espaciamiento. La naranja, presionada por los triángulos, se mantiene a distancia del piso. Del mismo modo, la colocación de la cerca, contenida por las paredes de la sala, deja un espacio abierto entre el piso y la franja de barro y de paja. La disposición abre un intervalo, un diferimiento, entre el muro que se levanta y el que se acoge a los fundamentos del suelo. Como espacialidad suspendida, intermitente, la obra de Sadir enciende y apaga en la caja blanca un territorio de barro y espesura que permanece liminar, como recuerdo incierto de un paisaje que linda con la pura fantasía.
El texto curatorial de Javier Soria Vázquez está hecho de sugerencias que vuelven a repartir los objetos exhibidos en el espacio de una narración. Esas indicaciones no explican la obra, no la establecen en un único lugar, sino que comienzan posibles historias para explicar la dispersión a la que nos enfrentamos. Una de esas historias cuenta el espacio como la conquista de una autonomía: “Una mujer que construye en algún otro lugar, bajo un cielo liviano y azul objetos inservibles que se relacionan por forma o proximidad”. Se trata de objetos útiles que cancelan su destino práctico, su fatalidad de útiles, para alcanzar la autonomía estética. Su uso deja de estar ordenado por los fines previsibles para redistribuirse según la pura vecindad de las formas. Esa cita nos ofrece una tercera figura para pensar la obra como paisaje imaginario que si arrastra consigo una carga de materiales y de técnicas dotados de una geografía, lo hace solo para inventar con ellos una nueva configuración. Esparcidas, espaciadas, las técnicas quedan libradas al juego libre –libre también de nombres- de la imaginación y el entendimiento.